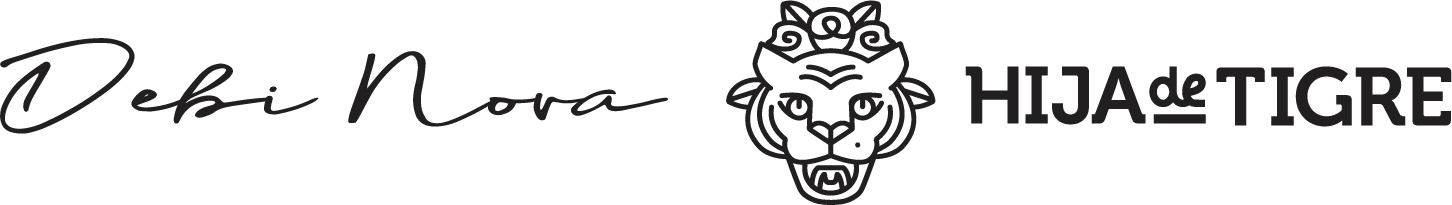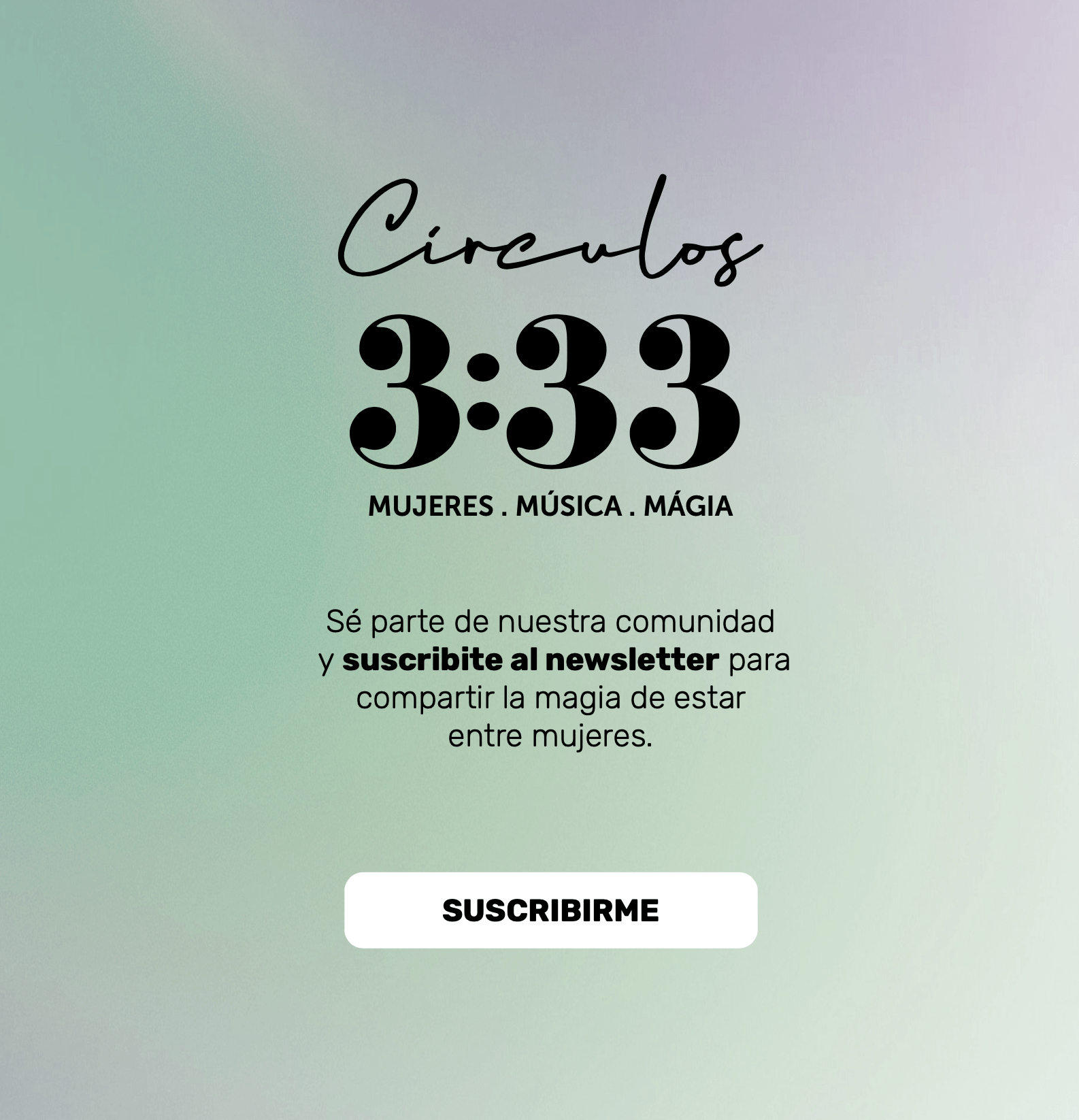Siempre he considerado a la maternidad un acto sublime, mágico. Casi que sobre natural por lo extraordinario que es; un estado donde el amor llega a sus niveles más altos de vibración y donde el desprendimiento cobra el más agudo valor. Donde el dolor y el amor comparten el mismo espacio por un ser que tarde o temprano dejará de pertenecerles. Admiro inmensamente a las madres o aquellas personas que, por un acto propio de amor o porque les tocó en la vida, decidieron darle un hogar a otros seres, con su genética o sin ella. Mujeres valientes que deciden con una fuerza interior profunda hacer de su corazón y sus cuerpos un hogar para otras personas, una fábrica de criaturas con un inmenso potencial, únicas e irrepetibles como todo lo que la naturaleza nos da.
A muchas de estas mamás las conocí siendo niñas; a otras, ya siendo adultas, pero ese proceso de transformación hacia su maternidad siempre ha significado para mí algo fascinante y mágico. Una metamorfosis fantástica nunca ha conllevado retroceso, sino, por el contrario, me ha tocado ser testigo de crecimientos personales invaluables; evoluciones asombrosas. He presenciado ver a todas esas mujeres superar sus versiones anteriores y mudar la piel por una nueva dotada para sostener y amar más de lo que jamás imaginaron. Como me dijo una vez una de ellas, una querida amiga, con su frase célebre: “nunca creí que para conocer al amor de mi vida lo tenía que parir”.
Siempre he colocado a las madres en un pedestal imaginario, quizás en el más alto que pueda ubicar a alguien. Sobresaliendo, sobre todo, en un lugar de altura, y diferenciador, donde no cualquiera puede estar con su vida cotidiana, sus decisiones como madres, como guías, como maestras, como gestoras de cambio, actoras sociales, su fuerza, su resiliencia. Esto porque me rodeo de amigas, primas, compañeras, hermana, tías, madre, suegra, cuñadas, etc., que han cumplido y siguen cumpliendo 24/7 este trabajo de tantísimo impacto, a manos llenas, con los niveles de compromiso más altos y con un don genuino y único por gestionar su maternidad con una pasión exclusiva como solo una mamá lo sabe hacer.
Tuve una infancia y adolescencia llena de amor por parte de mi mamá, mis tías, abuelitas, maestras, vecinas, amigas de mami. Tuve grandes y excelentes ejemplos a seguir. Observé y presencié diferentes formas de maternar. Experimenté diversos roles, patrones, modelos de maternar: con las señoras que nos cuidaban a mis hermanos y a mí; con la vecina que nos auxiliaba cuando mi mamá no había llegado de trabajar; con mi papá haciendo de mamá cuando mami estaba fuera; con mis abuelitas cumpliendo su papel de perfectas chineadoras; con tías exigentes, pero amorosas a la vez; con las mamás de mis amigas que me recibían con cariño en sus casas y me llevaban a fiestas; y con muchos estilos más. También tuve modelos de mujeres casadas sin hijos que se veían plenas y felices, como mi tía abuela Celia, quien amaba a su esposo y vivía rodeada de gallinas, y amaba que la visitara toda la familia para sacar sus mejores dotes de cocinera y compartir un amor inmenso por su familia; o como mi prima “Monchi”, que vivía en Montreal y estaba felizmente casada y sin hijos, pero que cuando venía al país nos quería y nos chineaba con un amor maternal y juvenil fascinante, entre otros.
El tiempo pasó y me hice adulta. Viví unos años sola, muy feliz y completa, y con el tiempo conocí a un hombre maravilloso que ha sido el amor de mi vida y con quien al tiempo me casé. Sin embargo, nunca llegó a mi vida ese llamado natural de querer ser mamá, ese sentimiento genuino y original del que la mayoría de mis amigas hablaban. En mí, nunca despertó ese instinto natural de crear vida humana. Y pasaron los años, llegué al cuarto piso y luego al quinto sin escuchar ese llamado de la madre naturaleza. Con total tranquilidad, lo acepto sin culpa, con una ausencia total de arrepentimiento. Al final de todo, esa ausencia del instinto materno (tradicional) va muy de la mano y en paz con mi decisión propia como adulta; como mujer, completa, feliz y segura, que tenía la vida que quería vivir, una vocación por sí querer ser esposa, profesional, creativa o simplemente mujer; un llamado y una decisión muy personal y natural, así como también lo es natural para muchas y la gran mayoría de las mujeres querer un hijo, desearlo y convertirse en mamás.
Aun así, con todos estos antecedentes, algunas personas me han dicho que tengo rasgos muy maternales en mi personalidad, y lo acepto con una sonrisa de gratitud. He maternado, con todo respeto para quienes son madres de verdad, cuando por instinto le pido a mis amigos y amigas que me pongan un mensaje cuando lleguen a su casa luego de que salimos a cenar o a alguna actividad. Así me podré dormir tranquila sabiendo que llegaron bien. También mi maternidad ha brotado con mis hermanas y hermanos, como por ejemplo cuando les explico cómo hacer un cuadro de costos que les colabore el poder llevar las finanzas personales en orden y gestionar mejor sus ingresos. Se me sale la maternidad también con mis padres, cuando hoy, ya adultos mayores, les trato de explicar con amor, paciencia y tolerancia algo que quizás para ellos sea muy disruptivo sobre la vida. Y sin duda he maternado cuando llega esa persona nueva a mi trabajo y me ha tocado guiarle para que de su máximo potencial personal y profesional en esta nueva aventura laboral. También disfruto el acto de criar aquello que está en mi mente y que deseo darle vida y sueño como quiero que sean: proyectos de trabajo, iniciativas, arte, pinturas, grabados… sé que es injusta la comparación y se queda corta, pero después de todo son mis humildes creaciones que las hago con amor y salen con mis rasgos y mi firma.
Maternar para mí ha sido el acto de ejercer mi amor y preocupación hacia otros con total honestidad. Es querer despojarme, desprenderme y desaprender de lo que ya no me aporta como persona para aprender y adoptar lo que considero que sí me puede hacer mejor humana para este mundo y para las otras personas. La maternidad la he aprendido como un acto de amor incondicional, para aceptar las diferencias de las personas y ver en eso la belleza y la diversidad que nos hace más ricos como sociedad. Maternar es la empatía y la compasión por otras criaturas y por el ambiente, pero también el tenerme compasión como persona vulnerable, que me equivoco, que envejezco, que tengo una niña interna a quien cuidar y por quien trabajar, crecer y soñar.
Lucila Cisneros es publicista, estudiante de psicología, amante del arte y gerente de estrategia social FIFCO. Hija de Tigre de Jorge y Felicia, hermana de Pilar, Silvia y Jorge Enrique, esposa de Mauricio, Tía de Sebastián y Gonzalo… y amiga, compañera de muchas madres que han sido sus maestras de vida y sus musas. Apasionada de crear y gestionar proyectos sociales.
Podés seguir a Lucila en Instagram.
Si querés recibir en tu correo más historias de mujeres poderosas que estén luchando por un cambio en la sociedad y que inspiren a otras a hacer lo mismo, suscribite al newsletter de Círculos 3:33 aquí.